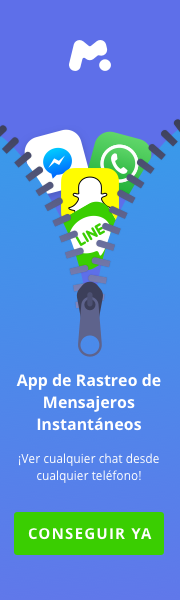Hace algunos años, se propuso a algunos expertos la pregunta: ¿Cuántos humanos poblarían la tierra si no se hubiese inventado la agricultura?
Las respuestas variaron entre 2 y 20 millones con un promedio de 10 millones. Ian Simmons (Universidad de Durham) afirma que un territorio fértil como el europeo podría sostener a un cazador/recolector por cada 26 km2, mientras que en uno como el desierto australiano esta cifra se reducira a uno por cada 250 km2. Estudios recientes usando algoritmos de aprendizaje automático ajustan los estimados a alrededor de 6 millones, aunque algunas proyecciones paleo demográficas, basadas en densidades de población de sociedades cazadoras/recolectoras actuales, sugieren cifras tan bajas como 2 a 4 millones de personas. Es claro que, de no haberse inventado la agricultura, la población de muchos mamíferos, hoy en peligro de extinción, sería mucho más numerosa. Sin embargo, sería poco probable que usted estuviera leyendo hoy la edición digital de La Razón en su celular.
De acuerdo con la evidencia arqueo botánica y genética, la agricultura no surgió en un solo lugar ni en un momento único, sino en al menos 24 centros independientes alrededor del mundo.
Este proceso, que comenzó hace unos 12,000 años al final de la última glaciación, involucró la domesticación gradual de plantas y animales silvestres en respuesta a cambios climáticos y presiones demográficas. En el Creciente Fértil del Medio Oriente, alrededor del 10,000 aC, se domesticó el trigo y la cebada marcando el inicio de la revolución neolítica. Casi simultáneamente, en China, el arroz y el mijo se cultivaron desde el 8000 aC, mientras que, en México y América Central, el maíz aparece alrededor del 9000 aC y el frijol en el 8000 aC. La papa se domesticó en el sur del Perú hace unos 8 mil años y la quinua, alrededor del lago Titicaca, hace unos 3 a 5 mil años. Otros centros incluyen el Sahel africano (sorgo y mijo perla), Nueva Guinea (taro y plátano) y el este de Norteamérica (girasol y calabaza). Estudios recientes revelan que estos no fueron eventos aislados, sino procesos evolutivos en los que los humanos seleccionaron rasgos como semillas más grandes o menor toxicidad, transformando y domesticando más de 200 especies.
El interés por investigar los orígenes de la agricultura
Además de dar luces sobre la extraordinaria reciente transformación adaptativa de la especie humana, radica en la ayuda que nos puede proporcionar en alimentar la creciente población humana – hoy 8,230 millones y contando- en las próximas décadas. Solo un 10% de las más de 7 mil especies de plantas de las que se alimentaban los cazadores/recolectores han sido totalmente domesticadas y solo unas cuantas especies cultivadas (como el trigo, arroz, papa, maíz), proporcionan más del 90% de las calorías que consumimos actualmente.
Un ejemplo del abandono de algunas especies cultivadas en el mundo prehispánico por la llegada de los españoles es el magua
(Bromus mango). Esta gramínea cultivada extensamente por el pueblo Mapuche en el sur de Chile como especie forrajera y cereal -era consumida como harina tostada, pan y chicha- fue completamente abandonada y reemplazada por el trigo y la cebada. En el Perú tuvimos mejor suerte. A pesar de que los nuevos cultivos traídos por los españoles produjeron una drástica reducción en el cultivo del tarwi, arracacha, olluco, cañihua, oca, achira y maca, estos no desaparecieron y en los últimos años se ha visto un resurgimiento de su cultivo. Otros cultivos como el mafafa (Colombia), chía (Guatemala), amaranto (México) fueron abandonados o prohibidos por diferentes motivos (religiosos y culturales) pero también lograron sobrevivir.
Varias especies peruanas como tarwi, oca, mashua, cañihua, entre otras, se encuentran en un estado de semi domesticación.
Es decir, han sido cultivadas por comunidades indígenas durante siglos, pero no han pasado por procesos de mejoramiento genético moderno, lo que las deja con limitaciones, tales como bajos rendimientos, presencia de antinutrientes o toxinas, sensibilidad a plagas o estrés ambiental, y dificultades para su procesamiento o almacenamiento. Estas especies, a menudo llamadas cultivos huérfanos, tienen un alto potencial nutricional y de adaptación al cambio climático, podrían beneficiarse enormemente de la tecnología CRISPR/Cas9 para editar sus genomas de manera precisa, acelerar su proceso de domesticación y desarrollar variedades comerciales de alto rendimiento.
Finalmente, nunca sabremos si la agricultura fue un error o un triunfo, pero sí un punto de inflexión en nuestra historia que nos obliga a reflexionar sobre nuestra relación actual con la naturaleza.
Al mirar hacia atrás, podremos forjar un futuro más sostenible, diversificando nuestra alimentación gracias al legado de los primeros agricultores.
(*) Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Pe¬ruana Cayetano Heredia
(**) Biólogo Molecular y Congresista de la República