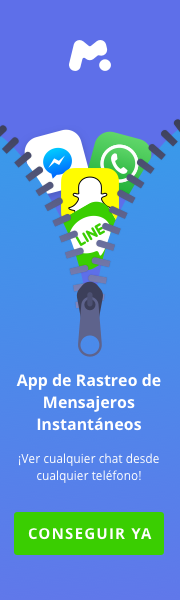La tercera revolución agrícola, o “revolución verde”, trajo entre los años 1970 y 1990 el uso de fertilizantes químicos, pesticidas, variedades de alto rendimiento y marcó la entrada de la ingeniería genética y los cultivos genéticamente modificados. La cuarta revolución agrícola, tal como la cuarta revolución industrial, introdujo el uso masivo de la inteligencia artificial (IA) para una mejor toma de decisiones, y el desarrollo de máquinas inteligentes como cosechadores y tractores autónomos que aceleran el trabajo del campo durante la siembra, el deshierbe, la cosecha, así como la aplicación de agroquímicos vía drones. Otras tecnologías de esta revolución incluyen nuevas variedades de mayor rendimiento y resistentes a factores bióticos y abióticos; la domesticación acelerada de cultivos vía la edición de genomas; granjas verticales automatizadas para una agricultura urbana altamente eficiente; y hasta carne sintética cultivada en el laboratorio.
Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, decía que el desarrollo implica “una transformación de la sociedad hacia formas modernas de producción”. Sin embargo, en el Perú, la agenda de nuestros gobiernos rara vez ha priorizado promover los cambios culturales necesarios para poder internalizar la modernidad. Mientras países como China e India, descritos por Andrés Oppenheimer como poseedores de una “paranoia constructiva” que los impulsa a superar a sus competidores, avanzan con determinación, en Hispanoamérica seguimos atrapados en una mezcla de complacencia y pesimismo, casi como planeando un fracaso permanente.
Un ejemplo inspirador, sin embargo, surge desde nuestros propios campos. En La Libertad y Arequipa, los agricultores arroceros han adoptado el uso de drones para la aplicación de fungicidas. Antes, la aplicación de estos agroquímicos requería el trabajo de tres personas durante todo un día, para cubrir una hectárea. Ahora un dron solo necesita nueve minutos para cubrir la misma extensión. Otra tecnología adoptada por estos agricultores pioneros es el uso del láser para la nivelación de terrenos. Esto redunda en una reducción de dos tercios en el uso de agua que se utilizaba antes con el sistema de inundaciones y en la atenuación del problema de la pudrición de la raíz. Estas innovaciones, aunque puntuales, demuestran que la acción individual de estos pioneros puede marcar la diferencia. Sin embargo, como país, no podemos darnos el lujo de depender únicamente de estos esfuerzos aislados.
La cuarta revolución agrícola no solo trae promesas, sino también riesgos. La historia nos enseña que los efectos de una revolución tecnológica no se distribuyen de manera uniforme en la sociedad y que siempre hay perdedores. Como país necesitamos anticipar quienes podrían perder para poder hacer algo al respecto. No hacer nada no es una opción.
Los pequeños agricultores, que representan la mayoría de las unidades agropecuarias, podrían quedar marginados si no se les brinda acceso a estas tecnologías. La edición de genomas, con el desarrollo del arroz Super Basmati resistente al tizón bacteriano, por científicos de Pakistán (2020), promete cultivos más resilientes, pero su adopción final requerirá inversión, capacitación y políticas públicas inclusivas.
La sempiterna propuesta de un Ministerio de Ciencia y Tecnología, que surge periódicamente en el debate político, no ofrece soluciones mágicas. Como se ha señalado muchas veces, la ciencia y la tecnología deben orientarse a construir una economía del conocimiento, con empresas biotecnológicas y startups que generen patentes y valor agregado. Sin embargo, esto requiere de un ecosistema que fomente la libertad económica, el capital de riesgo y el respeto a la propiedad intelectual, condiciones que aún son muy débiles en el país.
En 2025, el sentido de urgencia es innegable. La población mundial alcanzará los 8,500 millones en 2030, y duplicar la producción agrícola para 2050 es un imperativo global. Según el World Economic Forum (2023), la agricultura es responsable del 70% del uso de agua dulce y del 14.5% de las emisiones globales, lo que exige soluciones sostenibles como la agricultura de precisión. En India, el programa Saagu Baagu en el estado de Telangana ha utilizado IA para aumentar los ingresos de 7 mil cultivadores del ají, demostrando el potencial de estas tecnologías. En Perú, necesitamos replicar este enfoque, integrando a los pequeños productores en esta cuarta revolución tecnológica.
Para lograrlo, proponemos tres acciones clave. Primero, invertir en educación y capacitación tecnológica para los agricultores, priorizando a los pequeños productores. Segundo, crear incentivos para que las universidades y centros de investigación colaboren con el sector privado en el desarrollo de tecnologías agrícolas locales. Tercero, establecer un fondo de capital de riesgo para startups agro tecnológicas, inspirado en modelos como el de Nigeria, que otorga hasta 6 millones de dólares para proyectos que usen tecnologías de la cuarta revolución industrial.
La “paranoia constructiva” de la que habla Oppenheimer debe convertirse en nuestro motor. No podemos seguir postergando las reformas necesarias ni esperando que otros hagan el trabajo. Ortega y Gasset escribió “yo soy yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo”. Salvemos nuestra circunstancia agrícola, innovemos con sentido de urgencia y asegurémonos de que esta cuarta revolución no nos deje atrás.
(*) Biуlogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(**) Biуlogo Molecular y Congresista de la Repъblica