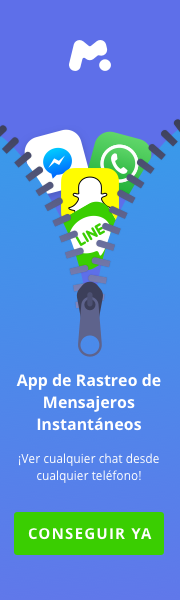Hace más de medio siglo, la Reforma Agraria transformó radicalmente la relación entre el Estado, la tierra y el mundo rural peruano. No surgió de una política planificada, sino como respuesta estatal a un proceso social que ya se había desbordado: las tomas de tierra, el conflicto agrario, el discurso del campesinado organizado. Hoy, un fenómeno similar ocurre bajo nuestros pies. La expansión de la pequeña minería —artesanal, informal e ilegal— está reconfigurando el subsuelo peruano como nueva frontera de conflicto territorial. Ya no se trata de un problema técnico o ambiental: lo que presenciamos es una reforma minera no declarada, que avanza desde abajo, sin marco legal ni reconocimiento estatal. Para entenderla, hay que considerar cuatro factores clave.
Concesiones ociosas y ocupaciones de facto
El sistema de concesiones mineras está en crisis. Más del 50% de las concesiones otorgadas por el Estado están ociosas: no se explotan ni generan empleo ni tributos. Algunas tienen hasta 14 años sin actividad alguna. Existen casos documentados de concesiones del tamaño de dos veces la ciudad de Lima, entregadas a empresas que nunca trabajaron el terreno, pero que siguen reteniendo el derecho legal de explotación. En paralelo, miles de pequeños mineros han ocupado esas concesiones y las trabajan de facto, sin autorización, pero con conocimiento del Estado. En muchos casos, estas personas no están huyendo de la ley, sino buscando formalizarse. Son familias enteras que ven en la minería su única salida económica, en zonas donde no hay alternativa productiva real. El conflicto, entonces, ya no es entre legalidad e ilegalidad, sino entre una legalidad que bloquea y un trabajo que reclama reconocimiento.
Poder económico con capacidad política
La pequeña minería de hoy no es marginal. Empresas vinculadas a la minería artesanal y de pequeña escala (MAPE) figuran entre los principales exportadores de oro del país. Este poder económico ha comenzado a traducirse en presencia política concreta: financiamiento de campañas regionales, participación en procesos legislativos, y presión organizada sobre el Estado. Sus líderes —algunos con trayectoria en sindicatos mineros y partidos de izquierda— han construido un discurso que combina identidad territorial, derecho al trabajo y resistencia frente al centralismo. Su demanda no es solo administrativa: exigen una reforma de fondo al régimen concesional y al modelo extractivo. Quieren producir, formalizarse, tributar, pero sienten que el Estado responde con desconfianza, represión y estigmatización.
El contrato de explotación: una figura jurídica que bloquea la formalización
Uno de los principales obstáculos para la formalización de los pequeños mineros en el Perú es la exigencia del llamado contrato de explotación con el titular de la concesión minera. En la práctica, esta figura jurídica ha sido convertida en una herramienta de control, condicionamiento y abuso. El concesionario —que en muchos casos no ha realizado actividad alguna en el terreno concesionado por años— cobra al minero que sí trabaja entre 10% y 20% del valor de su producción, como condición para permitirle formalizarse en el Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). Pero este tipo de acuerdo desnaturaliza la finalidad del contrato de explotación, convirtiéndolo en una suerte de “renta feudal” sin justificación técnica ni económica. Más grave aún: el contrato de explotación es exigido como requisito administrativo por el Estado, cuando en realidad el artículo 66 de la Constitución es claro al establecer que “los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento”. El concesionario no es propietario del recurso: la propiedad del mineral nace con la extracción efectiva, no con la titularidad del derecho minero. Por tanto, la exigencia de un contrato con un tercero que no ha trabajado ni invertido, pero que pretende apropiarse de una parte sustancial de la producción, vulnera el principio constitucional de soberanía estatal sobre los recursos naturales, y en los hechos se traduce en un doble gravamen para el pequeño productor: tributa como cualquier empresa formal, pero además debe pagar una especie de “cupo privado” para obtener acceso a la legalidad. Este esquema, además, entra en tensión directa con el principio de función social de la propiedad, también recogido por el marco constitucional peruano, que impide el uso meramente especulativo de un derecho concesionado. En otras palabras, una concesión que no cumple su finalidad productiva debe ser revertida o redestinada, tal como ocurre en el caso de tierras agrícolas o inmuebles del Estado. Lo que hoy se vive en el sector minero no es una simple distorsión normativa: es un caso estructural de abuso del derecho, donde se ha generado una figura jurídica que impide el acceso a la formalización, en nombre de un supuesto respeto al régimen concesional. Esto es jurídicamente insostenible y políticamente inviable. El resultado es perverso: quien explota el recurso no tiene derecho, y quien no trabaja es quien bloquea el derecho del otro. Lo que debería ser un camino de inclusión productiva, ha sido convertido en una trampa legal. Y lo que se presenta como “contrato”, en muchos casos, opera como un peaje ilegal disfrazado de legalidad. Por eso, es legítimo hablar de una colonización minera moderna: un sistema donde el concesionario actúa como si tuviera derechos reales plenos sobre los recursos, cuando en realidad administra un derecho concesionado, revocable y con fin público. La única salida jurídica coherente es una Reforma Minera que redefina el carácter de las concesiones, sujete su vigencia al cumplimiento de la función económica, y elimine el “contrato de explotación” como requisito absoluto para la formalización del minero que trabaja.
Estigmatización y falsa equivalencia: ¿el crimen como excusa?
Una parte del gobierno, junto a grandes intereses económicos, busca desacreditar este movimiento comparándolo con el crimen organizado o el narcotráfico. Es la misma estrategia que en su momento se usó para terruquear al campesinado durante la Reforma Agraria. Hoy, se quiere hacer creer que quienes marchan en Lima o en las regiones son responsables de la tala indiscriminada, del uso de mercurio o de las economías ilegales. Pero no es así. Los verdaderos pequeños mineros saben perfectamente quiénes son los responsables de la depredación ambiental, y también los condenan. Nadie puede justificar la minería que contamina los ríos o arrasa los bosques. Pero tampoco se puede aceptar que, por esa razón, se pretenda meter a todos en el mismo saco. Se acusa a los mineros artesanales de estar vinculados al narcotráfico, cuando basta mirar los precios: el kilo de cocaína puede valer entre 4 mil y 5 mil dólares en zonas de producción, pero el kilo de oro ya ha superado los 100 mil dólares en el mercado internacional. ¿Qué interés tendría un productor serio en mezclarse con redes criminales, si su trabajo ya tiene un valor altísimo por sí mismo? La estigmatización no es casual. Hay grandes empresas con concesiones ociosas, capitales importantes y relaciones influyentes, que ven en la organización de los pequeños mineros una amenaza a su dominio legal del subsuelo. Por eso se intenta deslegitimarlos: reducirlos a delincuentes, cuando en realidad son trabajadores que luchan por su derecho a existir económicamente.
(*) Abogado y político