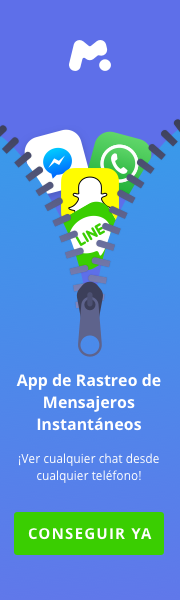La urbanización arrasa miles de hectáreas de tierras cultivables
El crecimiento poblacional y su poder adquisitivo disparan la demanda de alimentos, y el cambio climático golpea los cultivos con impredecible ferocidad. En un mundo que clama por soluciones, la agricultura necesita respuestas audaces e innovadoras. La agricultura vertical, que cultiva plantas en estructuras apiladas con entornos controlados, hace algunos años que se perfila como una solución innovadora. Desde sus origens conceptuales hasta su expansión global, esta nueva práctica ofrece un modelo sostenible para proveer alimentos a las ciudades; el Perú podría iniciar esta transformación si se decidiese a invertir en startups innovadores que impulsen el sector.
Aunque no se consideraban como elementos de agricultura vertical propiamente dicha
algunas civilizaciones antiguas como los babilonios con los jardines colgantes (siglo VI aC) y los mexicas con las chinampas (siglos XV-XVI dC) ya experimentaban con cultivos en estructuras elevadas o en entornos controlados. Estos sistemas, sin embargo, no usaban tecnologías modernas ni apilamiento vertical.
La versión moderna de la agricultura vertical nació en 1999, cuando Dickson Despommier de la Universidad de Columbia desafió a sus estudiantes en un curso de ecología médica para diseñar una manera práctica de producir alimentos suficientes para toda la población de Manhattan usando solo 5 hectáreas. Fue solo en 2001 que él propuso el diseño de un edificio de 30 pisos que teóricamente podría producir alimentos para dar de comer a unas 50 mil personas. Sus ideas fueron finalmente plasmadas en su libro La Granja Vertical (2010) en el que propone la idea de cultivar alimentos en granjas verticales ubicadas en rascacielos con el uso de tecnologías como la hidroponía, la aeroponía y la iluminación LED para optimizar el crecimiento de las plantas en entornos controlados.
En la década de 2010
el concepto de granjas verticales rápidamente cobró vida propia. En Japón, empresas como Panasonic, Fuji, Spread, entre otras, desarrollaron granjas automatizadas que producen ahora miles de lechugas diarias. En Singapur la compañía Sky Greens implementó un sistema de torres giratorias impulsadas por un sistema hidráulico, que ayudan a reducir el consumo de energía en comparación con otros métodos de cultivo vertical. En EEUU, la compañía AeroFarms perfeccionó la aeroponía, reduciendo el uso de agua en un 95%. En promedio, estas granjas verticales logran rendimientos impresionantes: 40-60 kg/m² de lechuga al año frente a 1-7.5 kg/m² en campos tradicionales.
La agricultura vertical es un movimiento global, desde Dubái hasta Londres, integrándose en supermercados y restaurantes. Sin embargo, los costos de la energía (50-70% de los gastos operativos) y lo elevado de las inversiones iniciales (millones de dólares para instalaciones grandes) limitan su escalabilidad. A pesar de estos desafíos, poco a poco la innovación está reduciendo los costos de operación con el uso de paneles solares, inteligencia artificial y LED más eficientes. A nivel mundial, las granjas verticales producen cultivos premium como hortalizas, micro vegetales, hierbas aromáticas y fresas a USD 2-8 por kilogramo, frente a USD 0.5-3 en métodos convencionales, con la ventaja de una sostenibilidad superior y una reducción del 70% en emisiones en el transporte al ubicarse cerca de los consumidores.
En el Perú, la agricultura vertical podría ser un punto de inflexión. Con el 70% de nuestra población en zonas urbanas y Lima como epicentro de consumo, la agricultura tradicional enfrenta limitaciones: solo el 3% del territorio es cultivable, la escasez de agua es una amenaza constante y el cambio climático ya está afectando nuestros cultivos. En los campos peruanos, la lechuga rinde 1-2 kg/m² por ciclo, mientras que una granja vertical podría producir 4-6 kg/m² en 30-45 días, con 8-12 ciclos anuales. Empresas como Verde Compacto en México o Pink Farms en Brasil, que pueden lograr 50-80 kg/m² al año, muestran el camino: unidades hidropónicas modulares en almacenes urbanos, abasteciendo mercados locales con productos frescos y sin pesticidas.
Sin embargo, el verdadero motor de esta transformación en el Perú no sería solo la tecnología ya disponible, sino los startups agrícolas. Estas empresas emergentes son esenciales para adaptar la agricultura vertical a las necesidades locales, desde cultivar hierbas nativas como el huacatay hasta desarrollar sistemas de bajo costo para pequeños productores. En Hispanoamérica, startups como Agrourbana o Wefarm en Chile y Pink Farms en Brasil han demostrado que la innovación puede generar empleo y fortalecer la seguridad alimentaria. Invertir en estas iniciativas es crucial en el Perú, donde el ecosistema de startups aún es incipiente, pero puede crecer con los incentivos adecuados.
La agricultura vertical en el Perú enfrentaría desafíos, como los altos costos energéticos, pero también cuenta con ventajas: la abundante radiación solar en la costa podría alimentar granjas verticales con energía renovable, reduciendo costos operativos. Universidades como la UNALM podrían liderar la investigación para integrar sistemas verticales a cultivos andinos.
La necesidad de inversión es urgente. En 2024, el mercado global de agricultura vertical atrajo miles de millones en capital de riesgo, pero en Hispanoamérica, y especialmente en el Perú, el capital de riesgo es escaso. Alianzas público-privadas, fondos de impacto y aceleradoras de negocios podrían catalizar el ecosistema, generando empleos tecnológicos y agrícolas. Sin estas inversiones, el Perú podría quedarse rezagado en una industria que, para 2030 se proyecta que alcance los USD 20 mil millones a nivel global.
El futuro de la agricultura vertical en el Perú es una oportunidad para fusionar tradición e innovación. Los startups pueden liderar el camino, adaptando tecnologías a cultivos locales, reduciendo la dependencia de importaciones y fortaleciendo nuestra resiliencia al cambio climático. Como reza el proverbio, “Siembra una semilla hoy, y cosecharás un bosque mañana”. Es hora de que el Perú invierta en sus emprendedores, siembre las bases de un ecosistema agrícola innovador y coseche un futuro más verde y próspero.
(*) Biólogo Molecular de Plantas y Profesor de la Universidad Peruana Cayetano Heredia
(**) Biólogo Molecular y Congresista de la República