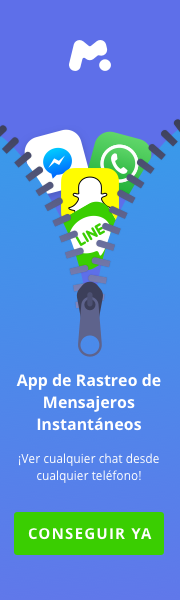El proyecto que aprobó la Comisión de Economía esta semana, solo apunta a la eliminación de la Unidad de Fomento (UF) como medida de reajustabilidad y no en todos los ámbitos de su aplicación. De hecho, la iniciativa refundió dos proyectos que buscaban un fin similar: el que modifica diversos cuerpos legales para eliminar la Unidad de Fomento como sistema de reajustabilidad en determinados casos y el que modifica la Ley N°19.496, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, para exigir que los contratos de prestación de servicios educacionales sean pactados en moneda nacional.
Ambas son mociones parlamentarias y los patrocinantes de la primera son Boris Barrera (PC), Alejandro Bernales (PL), Miguel Ángel Calisto (indep. Demócratas), Javiera Morales (FA); y los socialistas Ana María Bravo, Daniella Cicardini (PS), Daniel Manouchehri y Leonardo Soto. Mientras que quienes patrocinaron el segundo proyecto son todos integrantes de la bancada socialista Danissa Astudillo (PS), Ana María Bravo (PS), Daniella Cicardini (PS), Tomás de Rementería (PS), Marcos Ilabaca, Daniel Manouchehri, Daniel Melo, Jaime Naranjo Emilia Nuyado.
Pues bien, ambos proyectos fundidos establecen, en el marco de sus ideas matrices, que “la realidad demuestra que el alza del costo de la vida de las personas, es una de las situaciones más sentidas por los chilenos”, lo que a juicio de los firmantes de la iniciativa hace evidente la necesidad de establecer un mecanismo “racional” que permita, en el contexto de ciertos contratos de adhesión, tales como créditos hipotecarios, contratos de salud suscritos con Isapres, entre otros, “equilibrar la notoria diferencia entre el ciudadano que, con miras a pagar las obligaciones, obtiene ingresos en pesos”.
Contenido del proyecto
Según el proyecto, las obligaciones establecidas en unidades de fomento al ciudadano común, en actual contexto de inflación, se traduce en “una notoria asimetría, que sólo beneficia al proveedor de estos servicios”.
En este contexto es que apelan a que ciertos contratos, que son de relevancia para un gran sector de la población y que “generan un alto gasto al bolsillo familiar” como los de arriendo, mensualidad de establecimientos educacionales, planes de salud con Isapres y créditos hipotecarios, se cobren en moneda nacional.
Así, el primer artículo, incorpora en el artículo 20 de la Ley N° 18.101 que fija normas especiales sobre arrendamiento de predios urbanos, un inciso que establece que “la renta de arrendamiento se deberá establecer en pesos”; y, el segundo artículo, incorpora en el artículo 11, inciso cuarto del DFL 2 la siguiente que establece que “en todos los establecimientos de educación, en sus diversos niveles, los cobros de arancel, matrícula y cualquier otro ítem deberán fijarse en pesos”.
Mientras que el artículo 3 incorpora, en el artículo 170 letra h) del DFL 1, la frase “la cual siempre deberá fijarse en pesos”, a continuación de “la expresión “cotización para salud”, corresponde a las cotizaciones a que hace referencia el artículo 137 de esta Ley, o a la superior que se pacte entre el cotizante y la Institución”.
Por último, el artículo cuarto modifica el artículo 17 D del decreto con fuerza de ley Nº3 de 2019, que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores, incorporando un inciso quinto nuevo: “Tratándose de los créditos hipotecarios y los créditos de los contratos de salud previsional, estos no podrán ser pactados en unidades de fomento, debiendo estipularse en pesos”.